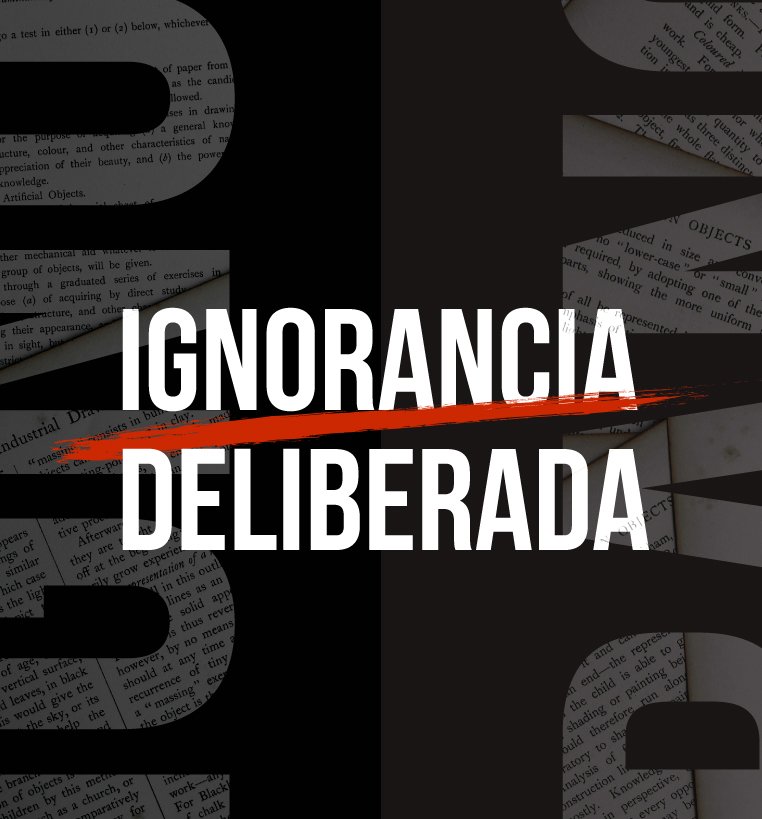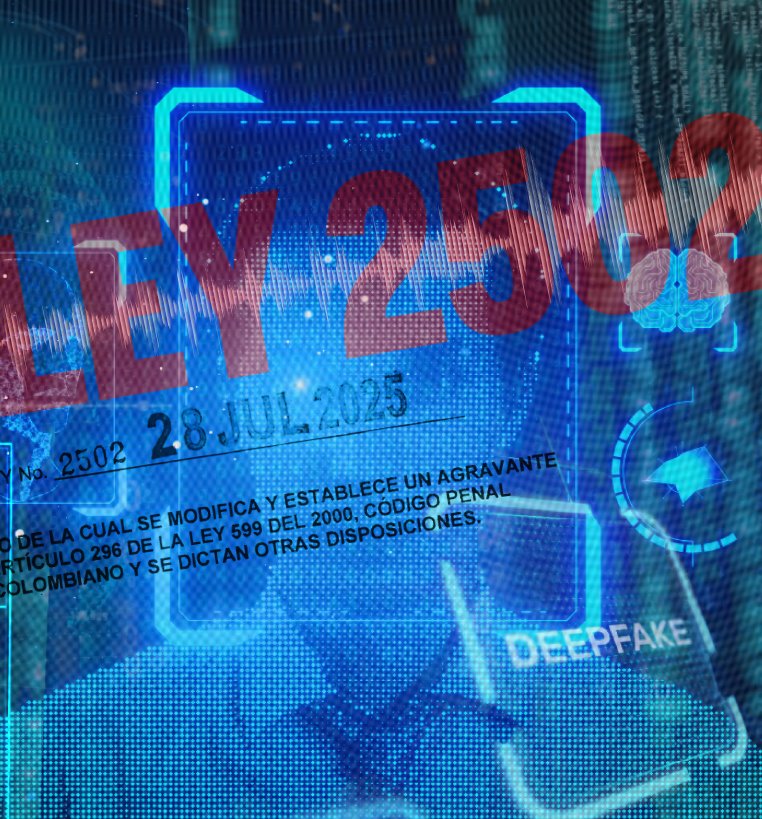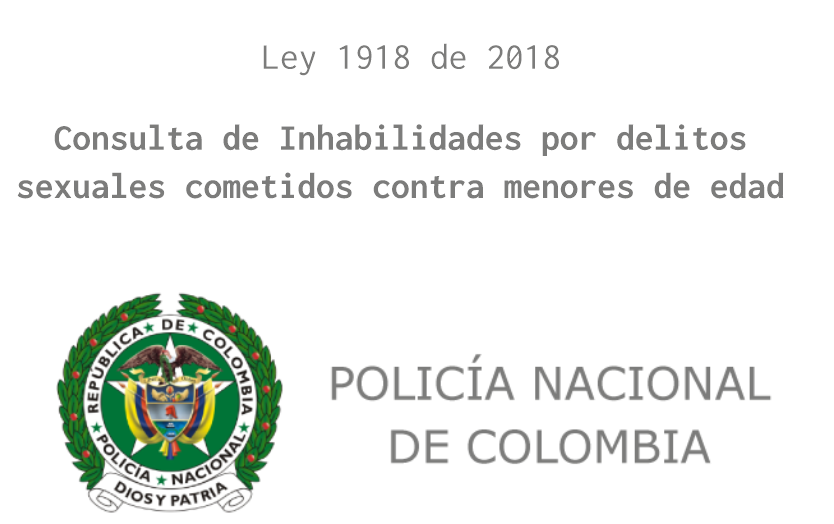En el contexto del sistema penal acusatorio colombiano, la teoría del caso es una herramienta estratégica, jurídica y narrativa esencial para las partes procesales. No es simplemente una hipótesis de trabajo, sino la columna vertebral de toda actuación penal, desde la audiencia de imputación hasta el juicio oral.
Pero, ¿qué es exactamente una teoría del caso?, ¿cómo se construye eficazmente?, ¿cuáles son sus elementos? En este artículo resolveremos todas estas preguntas con enfoque dogmático, procesal y práctico, apoyado en doctrina y jurisprudencia nacional.
Tabla de contenidos
Teoría del caso en el derecho penal: estructura, función y aplicación práctica

juridicoscopio
@juridicoscopio
Teoría del caso en el derecho penal: estructura, función y aplicación práctica

juridicoscopio
@Juridicoscopio
- Sin comentarios
Con la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002, que introdujo una profunda transformación al modelo procesal penal colombiano, y posteriormente con la promulgación de la Ley 906 de 2004, se consolidó un sistema de carácter acusatorio, que confiere a la Fiscalía General de la Nación y a la defensa funciones autónomas e igualitarias en materia de investigación, construcción de hipótesis y litigio.
Este nuevo paradigma procesal exige que cada parte –Fiscalía o defensa– organice metódicamente su estrategia, planifique la obtención y presentación de los elementos probatorios y actúe conforme a los principios de inmediación, concentración y publicidad. Bajo esta lógica adversarial, la improvisación queda excluida como método de litigación, y cualquier actuación deficiente puede traducirse en el fracaso procesal de la parte que no haya estructurado una teoría del caso clara, coherente y jurídicamente sólida.
Así, el diseño de una teoría del caso no solo es un ejercicio técnico, sino una exigencia funcional del sistema penal acusatorio, cuyo objetivo es garantizar estándares mínimos de calidad, legalidad, eficiencia y oportunidad en el desarrollo del juicio. La mediación del juez, concebido como sujeto imparcial, demanda de las partes un comportamiento profesional, ético y estratégicamente orientado.
En este contexto, la formulación temprana de la teoría del caso se erige como una herramienta indispensable para el éxito en la gestión de intereses procesales, tanto en la fase de investigación como en la etapa del juicio oral.
¿Qué es una teoría del caso?
La teoría del caso puede definirse como la narración estratégica y jurídicamente sustentada que cada parte (fiscalía, defensa o representante de víctimas) construye para explicar los hechos materia de juicio, apoyándose en la prueba disponible y el marco normativo.
En palabras de Couture, es una “historia verosímil de los hechos, jurídicamente relevante y empíricamente demostrable”, de igual manera, en el “Manual de formación para operadores jurídicos”, encontramos qué:
“La teoría del caso es, pues, el planteamiento que la acusación o la defensa hacen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan, y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Es la teoría que cada una de las partes en el proceso penal plantea sobre la forma como ocurrieron los hechos, y la responsabilidad o no del acusado, según las pruebas que presentarán durante el juicio. Es el guión de lo que se demostrará en el juicio a través de las pruebas2.”
En el sistema penal acusatorio colombiano, esta herramienta es vital puesto que la teoría del caso se expone desde la audiencia de formulación de acusación y se sostiene (y adapta) hasta el alegato de conclusión en juicio oral.
Fundamento normativo y jurisprudencial de la teoría del caso
El Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)3 no define expresamente la teoría del caso, pero su estructura procesal está diseñada en torno a este concepto. En especial, los artículos 287 (acusación), 365 (juicio oral), y 366 (alegatos) son espacios donde se plasma su importancia práctica.
La Sentencia C-1198 de 2005 (Corte Constitucional) destacó que el juicio oral está construido sobre “el principio de contradicción entre teorías del caso contrapuestas4”.
Asimismo, la Sentencia SP-1756-2020 (Rad. 54051, Corte Suprema de Justicia) señala que “la construcción de una teoría del caso coherente, fundada en la prueba legalmente obtenida, es uno de los pilares del litigio penal moderno”.
Componentes de una teoría del caso
Para que una teoría del caso sea sólida y funcional, debe integrar al menos los siguientes elementos:
◉ Narración de los hechos: Coherente, clara, comprensible y cronológicamente estructurada.
◉ Calificación jurídica: Explicación del tipo penal aplicable o, en el caso de la defensa, la causal de exclusión de responsabilidad.
◉ Teoría probatoria: Estrategia probatoria que respalda la versión de los hechos y permite refutar la contraria.
◉ Teoría jurídica: Sustento normativo y jurisprudencial de lo planteado.
◉Tema de prueba: El punto o conjunto de hechos que debe demostrarse o refutarse.
Teoría del caso de la Fiscalía vs. la Defensa
En el proceso penal acusatorio, la teoría del caso se convierte en la hoja de ruta tanto para la Fiscalía como para la defensa. Cada parte construye su versión de los hechos, sustentada en pruebas, normas jurídicas y estrategia procesal.
La siguiente tabla compara los principales elementos que componen la teoría del caso desde ambas orillas, permitiendo visualizar sus diferencias, enfoques y responsabilidades en juicio. Esta dinámica es esencial para comprender cómo se estructura el debate penal y cómo se ejerce la contradicción ante el juez.
| Fiscalía | Defensa |
|---|---|
| Construye una teoría para acreditar la responsabilidad penal del acusado. | Diseña una teoría alternativa o crítica para desvirtuar el hecho o la autoría. |
| Utiliza la prueba para probar la conducta típica, antijurídica y culpable. | Puede cuestionar la prueba, proponer atipicidad, causal de justificación o inimputabilidad. |
| Enmarca el relato en el tipo penal y presenta evidencia directa o indiciaria. | Enfoca su narrativa en dudas razonables, errores en la prueba, violaciones al debido proceso. |
Etapas de construcción de una teoría del caso
◉ Una investigación previa:
Recolección y análisis de información fáctica y probatoria.
◉ Identificación del tipo penal o de alguna causal excluyente.
◉ Definición clara, concreta y coherente de los hechos jurídicamente relevantes.
◉ Selección de los testigos y de la evidencia física y/o documental que respalde la versión fáctica y jurídica.
◉ Construcción y diseño narrativo persuasivo y coherente.
◉ Ajustes progresivos durante el proceso, según dinámica probatoria.

Ejemplo práctico
Ahora bien, se podría imaginar el caso de un homicidio con arma blanca, entonces;
◉ La Fiscalía: presenta una teoría del caso donde sostiene que el acusado apuñaló a la víctima tras una discusión, con pruebas de testigos oculares y huellas en el arma; por su parte,
◉ La defensa: plantea que su defendido actuó en legítima defensa, argumentando agresión previa, lesiones visibles en el imputado y el testimonio de un vecino que corrobora esta versión.
Cada parte presenta una versión del mismo hecho, pero su enfoque, prueba y fundamento legal difieren completamente.
Relevancia estratégica
La teoría del caso permite:
◉ Guiar la actuación procesal (desde la formulación de cargos hasta la argumentación final).
◉ Seleccionar la prueba pertinente.
◉ Conectar hechos con normas de manera persuasiva.
◉ Concretar el principio de contradicción en juicio.
Sugerencias para la formulación de la teoría del caso desde la defensa
A diferencia de lo expresamente establecido para la Fiscalía en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal —que le impone una estructura metodológica en la elaboración de su teoría del caso—, no existe en el ordenamiento procesal penal colombiano una norma específica que trace directrices para la defensa en ese mismo sentido. Sin embargo, la propia naturaleza del sistema penal acusatorio, basado en la oralidad, la inmediación y el principio de contradicción, impone como exigencia ineludible la planificación técnica y estratégica de la actividad defensiva.
Por esto, desde el primer contacto del defensor con el procesado o sus allegados, quienes frecuentemente son la fuente inicial de información sobre los hechos y el contexto en que se desarrollaron, comienza el proceso de construcción de la teoría del caso. “Es fundamental que el abogado defensor escuche muy atentamente, identifique todos los elementos relevantes, y comience a estructurar una hipótesis narrativa coherente que le permita alinear los hechos, los medios de prueba y el enfoque jurídico de su intervención5“.
La planeación en la defensa penal no es una opción, sino una condición esencial para una actuación técnica y efectiva. Ello implica no solo la elaboración argumentativa de una narrativa de defensa, sino también la realización de actividades investigativas propias, tales como la búsqueda y análisis de evidencia, entrevistas a testigos, revisión de informes periciales y verificación empírica de los hechos.
En el contexto actual, el trabajo individual del abogado defensor resulta insuficiente. La defensa penal efectiva exige la colaboración interdisciplinaria: investigadores privados, peritos forenses, médicos, psicólogos, expertos en informática, auxiliares jurídicos y administrativos conforman un equipo de trabajo que contribuye a verificar la viabilidad probatoria de la hipótesis defensiva.
Una vez validados los hechos desde el plano fáctico, corresponde al defensor determinar la viabilidad jurídica de su teoría: ¿conviene negociar con la Fiscalía una terminación anticipada del proceso o resulta más conveniente controvertir la acusación y acudir al juicio? La respuesta debe derivarse del análisis racional, no emocional, de los elementos del caso.
La estructuración de una teoría del caso eficaz exige planificación, orden, claridad conceptual y visión estratégica, no se trata únicamente de una defensa “técnicamente correcta”, sino de una defensa comprometida, ética y profesional, orientada a preservar los derechos fundamentales del procesado y a garantizar un juicio justo.
Jueces y Ministerio Público no pueden construir su teoría del caso
En el marco del sistema penal acusatorio colombiano, ni los jueces ni el Ministerio Público están facultados para construir una teoría del caso propia, pues el diseño adversarial del proceso penal establece una clara división entre quienes investigan y acusan (la Fiscalía), quienes se defienden (los abogados defensores), y quienes juzgan (los jueces).
Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, y conforme al modelo constitucional reforzado por el ya mencionado Acto Legislativo 03/02, se eliminó la facultad que tenía el juez en el anterior sistema mixto, de practicar pruebas de oficio con el fin de confirmar o descartar hipótesis personales sobre el caso.
Este cambio de paradigma significó que los jueces dejaron de ser co-investigadores o constructores de la verdad procesal y pasaron a ocupar una posición más neutral, imparcial y reactiva frente a las pruebas y argumentos expuestos por las partes.
Pues, tal y como lo señala el Manual de formación “Rol de Jueces y Magistrados”, aún persiste cierta resistencia de algunos jueces a asumir este nuevo rol pasivo, derivada de una herencia inquisitiva que los llevaba a controlar el entorno fáctico del proceso mediante el sumario.
Sin embargo, en el modelo adversarial, ese entorno lo crean las partes, y son ellas quienes deben convencer al juez mediante la exposición argumentativa de su teoría del caso y la fuerza probatoria de sus elementos materiales probatorios6.
El papel del juez, entonces, se limita a garantizar la legalidad, el respeto al debido proceso, la conducción imparcial de las audiencias, y la valoración objetiva de las pruebas presentadas por las partes. No está llamado a construir hipótesis ni a intervenir con parcialidad en el curso del juicio. En palabras de la jurisprudencia, si un juez lo hiciera, estaría afectando la imparcialidad del proceso y alterando el equilibrio esencial entre acusación y defensa. En efecto, en la sentencia 24468 del 30 de marzo de 2006, con ponencia del magistrado Édgar Lombana Trujillo7, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que:
“Descartado como está en la Carta Política, y por vía jurisprudencial […] que el Juez cumpla un papel de mero árbitro en el sistema acusatorio regido por la Ley 906 de 2004, la prohibición de que el Juez decrete pruebas de oficio podría tener eventuales excepciones; para ello es imprescindible que el Juez argumente razonablemente frente a cada caso concreto que, de aplicarse literalmente la restricción contenida en el artículo 361, se producirían efectos incompatibles con la Carta […]”.
Esta interpretación sugiere que sólo por razones excepcionales y constitucionalmente justificadas, un juez podría apartarse de su rol pasivo para evitar una afectación sustancial a los derechos fundamentales o a la finalidad del proceso penal.
Aún así, tales excepciones deben ser debidamente motivadas y no pueden convertirse en regla general, pues ello supondría una regresión hacia un modelo inquisitivo incompatible con el actual sistema penal, ya que la teoría del caso es patrimonio exclusivo de las partes procesales, y su formulación, desarrollo y sostenimiento en juicio son tareas indelegables de la Fiscalía y la defensa.
El juez actúa como garante de las reglas del juego procesal, sin intervenir en la construcción fáctica ni jurídica del caso. Salvaguardando la imparcialidad, la contradicción y la justicia material en un Estado de Derecho.
Recomendaciones adicionales para una teoría del caso eficaz
La formulación de una teoría del caso no debe entenderse como un simple requisito formal o una etapa aislada del proceso penal. Se trata, por el contrario, de una estrategia jurídica integral que articula hechos, pruebas y normas, permitiendo a la parte que la desarrolla (sea la Fiscalía o la defensa) sostener con coherencia su postura a lo largo de todas las fases del proceso, desde la imputación hasta el juicio oral.
A continuación, se presentan algunas recomendaciones adicionales que pueden fortalecer la construcción y sostenibilidad de una teoría del caso sólida y persuasiva:
1. Claridad conceptual desde el inicio: desde la primera entrevista con el indiciado, imputado o víctima, es necesario identificar con precisión:
◉ Cuál es la versión de los hechos.
◉ Cuáles son los puntos controversiales.
◉ Qué elementos probatorios respaldan esa narrativa.
Es un error común construir la teoría del caso sobre percepciones vagas o emocionalmente cargadas. La teoría debe partir de hechos verificables y consistentes con el derecho penal aplicable.
2. Trabajo interdisciplinario: en el sistema penal acusatorio moderno, el abogado litigante no trabaja solo. La participación de investigadores, auxiliares, peritos forenses, psicólogos, médicos legales, entre otros expertos, permite construir una teoría probatoriamente robusta y técnicamente sostenible. Esto aplica tanto para desacreditar la hipótesis de la Fiscalía como para confirmar la versión de los hechos del acusado.
3. Coherencia y enfoque: una teoría del caso exitosa:
◉ No debe desviarse en afirmaciones marginales o accesorios irrelevantes.
◉ Debe centrarse en responder a la acusación de forma directa, sin diluir la estrategia con múltiples hipótesis inconsistentes.
◉ Toda la actividad probatoria debe estar dirigida a reforzar la narrativa central, no a dispersarla.
4. Evaluación constante de la prueba: la teoría del caso no es estática. A medida que avanza el proceso y surgen nuevos elementos probatorios, debe reevaluarse la hipótesis inicial:
◉ ¿Sigue siendo viable?
◉ ¿Se requiere ajustar el enfoque?
◉ ¿Es más conveniente negociar una terminación anticipada (principio de oportunidad, preacuerdo, allanamiento)?
Esta capacidad de adaptación estratégica es clave para evitar fracasos en el juicio.
5. Dominio narrativo en juicio oral: la exposición de la teoría del caso en el juicio no es solo jurídica: es también una construcción narrativa. El litigante debe comunicar con claridad:
◉ Qué ocurrió (y qué no ocurrió).
◉ Por qué su versión es creíble y la contraria no.
◉ Qué pruebas sustentan esa versión.
Aquí, el lenguaje corporal, la voz, la seguridad argumentativa y el orden lógico son tan importantes como la jurisprudencia o el código penal citado.
6. Ética y veracidad: una teoría del caso no puede estar basada en el engaño o en la manipulación maliciosa de los hechos. Aunque cada parte defienda su interés, la ética profesional exige respetar los principios del debido proceso, la dignidad de las partes, y la búsqueda de la verdad procesal.
Una teoría del caso eficaz no garantiza el éxito procesal, pero sí es una condición necesaria para alcanzarlo. La improvisación, la falta de dirección y la débil sustentación probatoria son las principales causas del fracaso de muchas defensas o acusaciones.
⦿ Recomendamos consultar la obra “Litigación Penal” de Alberto Binder para profundizar sobre las diferentes técnicas de argumentación jurídico-penal.
⦿ Empleo del esquema IRAC (Hecho, Regla, Análisis, Conclusión) para organizar la teoría jurídica.
⦿ Practicar o presenciar simulacros de juicio oral para pulir la exposición oral de la teoría del caso.

En conclusión
La teoría del caso no es un mero discurso, es la columna vertebral del juicio penal. Su adecuada construcción exige rigor técnico, claridad conceptual y estrategia litigiosa.
En el contexto colombiano, donde prima el sistema adversarial, dominar esta herramienta diferencia una actuación improvisada de una litigación penal eficaz. Por eso, ya sea fiscal, defensor o representante de víctimas, la teoría del caso será la voz en el juicio.
Fuente de consulta
1 Acto Legislativo 3 de 2002 “Por el cual se reforma la Constitución Nacional”
2 Técnicas del proceso oral en el sistema penal acusatorio. Manual General para operadores jurídicos. USAID. 2005.
3 Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), arts. 287 (acusación), 365 (juicio oral), y 366 (alegatos).
4 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-1198 de 2005
5 Corte Suprema de Justicia, SP 30592/05/10/2011, MP. José Leonidas Bustos.
6 El rol de jueces y Magistrados en el sistema Penal Acusatorio Colombiano. Manual de formación. USAID, 2005.
7 Corte Suprema de Justicia, Sentencia 24468/03/2006, M.P. Édgar Lombana Trujillo.
5 Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Módulo instrucción Defensores USAID, Defensoría del Pueblo, 2006.
- #DerechoPenal
- 31 julio, 2025
jurídiblog