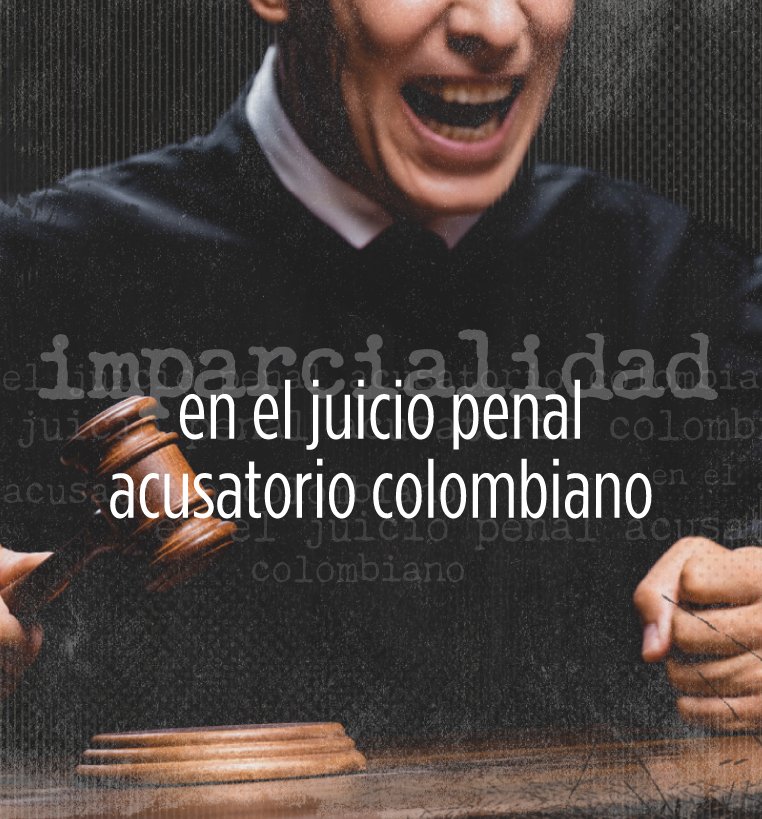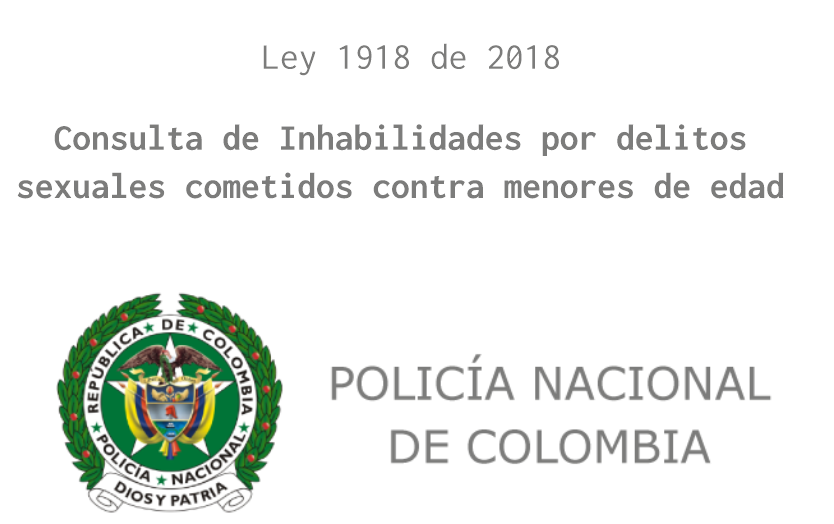En Colombia, la apología del genocidio constituye un delito autónomo tipificado en el Artículo 102 del Código Penal. Exploramos en detalle su alcance jurídico, los debates sobre libertad de expresión y memoria histórica, así como los riesgos de los discursos políticos que justifican o niegan crímenes atroces.
Con aportes de Raphaël Lemkin, Daniel Feierstein, Valeria Thus y Juan Felipe Castañeda Durán, se plantea una reflexión crítica sobre la responsabilidad de la palabra en una democracia marcada por la violencia y el exterminio político.
Tabla de contenidos
Apología del genocidio
en el derecho penal colombiano

juridicoscopio
@juridicoscopio
Apología del genocidio en el derecho penal colombiano

juridicoscopio
@Juridicoscopio
- Sin comentarios
El genocidio es, sin duda, una de las expresiones más atroces de la violencia organizada, pues no solo apunta a la eliminación física de grupos humanos por razones étnicas, religiosas, políticas o culturales, sino que además erosiona los fundamentos mismos de la humanidad compartida. Por ello, las legislaciones contemporáneas no solo castigan su comisión material, sino también las manifestaciones discursivas que lo promuevan, justifiquen o legitimen.
En Colombia, el Artículo 102 del Código Penal regula el delito de apología del genocidio1, estableciendo sanciones severas para quienes, por cualquier medio, difundan ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio, el antisemitismo, o pretendan rehabilitar regímenes e instituciones generadoras de tales prácticas. Este tipo penal no solo se dirige a conductas de incitación directa, sino también a fenómenos sociales más difusos, como la legitimación simbólica de sistemas de exterminio.
La importancia de este artículo se revela en un contexto donde los discursos de odio y las narrativas negacionistas encuentran eco en espacios mediáticos, políticos y sociales, particularmente cuando son enunciados por personalidades influyentes, candidatos presidenciales, líderes sociales o figuras públicas.
El poder performativo de la palabra no es menor, pues tal y como lo sostuvo Raphaël Lemkin, jurista polaco creador del término genocidio, “la aniquilación de un grupo no comienza con las balas, sino con las palabras que degradan, cosifican y preparan el terreno para la violencia sistemática2“.
En esa línea, la legislación colombiana busca cerrar el paso no solo a la ejecución material del genocidio, sino a las condiciones simbólicas y discursivas que lo hacen posible.
Alcance jurídico del Artículo 102 del Código Penal
El Artículo 102 del Código Penal colombiano establece lo siguiente:
Apología del genocidio: el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan, el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses”
Este precepto puede analizarse en varios niveles:
⦿ Bien jurídico protegido: La norma busca salvaguardar la dignidad humana, la convivencia pacífica y la pluralidad en un Estado democrático. Más allá de proteger a las víctimas potenciales de un genocidio, protege a la sociedad entera frente a la legitimación de narrativas que, históricamente, han derivado en exterminios masivos. Así, el legislador reconoce que el discurso no es neutro, pues este puede convertirse en una herramienta de odio con efectos devastadores.
⦿ Conducta típica: Se sanciona a quien “difunda ideas o doctrinas” que propicien, promuevan, justifiquen o rehabiliten el genocidio, el antisemitismo o regímenes afines. Este verbo rector es amplio y deliberadamente flexible. No se requiere que exista una incitación directa a la comisión inmediata de actos genocidas; basta con la difusión de discursos que los legitimen. Esto distingue al Artículo 102 de otros delitos relacionados con la instigación, pues aquí se ataca la apología, es decir, la alabanza o justificación pública.
⦿ Sujetos y medios de comisión: El sujeto activo puede ser cualquier persona, aunque en la práctica suele tratarse de individuos con capacidad de incidencia social o política: líderes de opinión, dirigentes políticos, comunicadores, académicos o incluso usuarios en redes sociales con capacidad de viralizar contenidos. Los medios de comisión incluyen tanto espacios físicos (discursos, conferencias, panfletos) como virtuales (redes sociales, páginas web, medios digitales). La tipificación muestra una clara intención de abarcar los entornos contemporáneos de circulación de ideas.
⦿ Penas y sanciones: El artículo establece un marco punitivo severo: entre 8 y 15 años de prisión, multas que pueden superar los mil salarios mínimos y una prolongada inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Esto responde a la gravedad que el legislador otorga a los discursos genocidas, entendidos no como meras opiniones, sino como amenazas concretas contra la democracia y la vida. En este punto, la norma reafirma que la libertad de expresión, aunque esencial en una democracia, no es absoluta, y encuentra límites cuando se convierte en un instrumento de violencia.
⦿ Relación con el derecho internacional: El Artículo 102 se enmarca dentro de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)3 y la jurisprudencia de tribunales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)4, han establecido que la incitación y la apología del genocidio son punibles, incluso si no derivan de forma inmediata en actos violentos. En el caso Akayesu (TPIR, 1998), por ejemplo, se condenó a un alcalde por usar la radio como medio de incitación al exterminio, reconociendo el poder causal del discurso. El Código Penal colombiano, al tipificar la apología del genocidio, se alinea con este estándar internacional.
⦿ Debate constitucional: Aunque algunos críticos sostienen que la norma podría tensionar el derecho a la libertad de expresión, la jurisprudencia constitucional colombiana ha sido clara en que este derecho no protege discursos de odio ni apologías de crímenes internacionales. Así lo ha señalado la Corte Constitucional, al advertir que la libertad de expresión encuentra límites cuando se enfrenta a bienes superiores como la dignidad humana y la vida. De esta manera, el Artículo 102 no censura opiniones políticas legítimas, sino aquellas que cruzan el umbral de la justificación de la barbarie.
El valor jurídico y simbólico del Artículo 102
El Artículo 102 del Código Penal colombiano contempla tres tipos de sanciones: la pena privativa de libertad que oscila entre 96 y 180 meses, una multa que puede ascender hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por periodos prolongados. Estas medidas evidencian la gravedad que el legislador atribuye a este delito, ya que no se trata de un “delito de opinión” cualquiera, sino de una figura que sanciona discursos que generan condiciones propicias para la violencia colectiva y la exclusión social.
La norma, en consecuencia, cumple una doble función preventiva y reparadora. Preventiva porque busca cortar de raíz los discursos legitimadores del exterminio antes de que se transformen en prácticas institucionalizadas, y reparadora porque reconoce que las víctimas del genocidio y sus descendientes merecen vivir en sociedades donde no se trivialice ni se justifique su dolor.
La construcción del enemigo y la antesala del exterminio
En el plano académico, la reflexión de Juan Felipe Castañeda Durán, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, resulta central. En su artículo “La construcción de un enemigo en el adversario político como antesala del exterminio5” (UNAM, 2022), el autor muestra cómo los discursos políticos que convierten al opositor en “enemigo absoluto” constituyen un preludio de prácticas genocidas. Castañeda estudia cómo en Colombia, en determinados momentos de la historia, se ha construido al adversario político no solo como alguien con quien se discrepa, sino como una amenaza existencial que debe ser eliminada. Esta lógica ha tenido consecuencias devastadoras como las persecuciones, los asesinatos selectivos y el exterminio de movimientos sociales y políticos enteros, tal y como ocurrió con la Unión Patriótica – UP 6.
El caso de la UP es paradigmático para el derecho penal colombiano en materia de genocidio, si bien no ha sido judicialmente reconocido en todos sus alcances como genocidio, múltiples organismos internacionales y académicos lo han calificado así. Castañeda destaca que las campañas de estigmatización, que señalaban a la UP como “brazo político de la guerrilla”, abrieron el camino para su exterminio sistemático.
De esta manera, el discurso público, muchas veces emitido desde sectores del poder, se convirtió en un arma de legitimación que antecedió al exterminio físico.
Lecciones desde la experiencia internacional
La noción de genocidio, más allá de su anclaje jurídico en la Convención de 1948, exige comprenderse en clave sociológica, histórica y política. La obra de Lemkin abrió el horizonte al advertir que no basta con registrar las muertes masivas, sino que resulta fundamental identificar los mecanismos culturales y discursivos que preparan el terreno para la aniquilación.
Este enfoque comparado permite advertir patrones comunes: antes de la violencia física, suele desplegarse un proceso de estigmatización, exclusión y deshumanización que legitima la agresión contra determinados colectivos.
En esta línea, Daniel Feierstein7 mostró cómo en Argentina la dictadura militar perfeccionó un entramado de represión que no solo buscaba eliminar físicamente a los opositores, sino también borrar sus huellas culturales y sociales.
El “circuito de aniquilamiento” descrito por el autor no se entiende sin considerar la producción de un lenguaje que clasificaba a ciudadanos como “enemigos internos”, y bajo esa construcción discursiva, se otorgaba un amplio sentido a la cultura de violencia, haciéndola aparecer como un mecanismo necesario de “defensa nacional”, cuando en realidad respondía a la lógica genocida de destruir la diversidad política y social.
El concepto de enemigo interno no se circunscribe a la experiencia argentina; también atraviesa otras latitudes, incluido el caso colombiano. En el marco del conflicto armado, múltiples gobiernos y actores armados han apelado a esta figura para justificar la persecución de comunidades campesinas, sindicalistas, de líderes sociales e incluso de poblaciones étnicas. Aquí resulta pertinente la obra de Omar Huertas Díaz8, “La construcción del enemigo como factor de persistencia del conflicto armado en Colombia”, donde se muestra cómo el etiquetamiento de sectores sociales como “auxiliadores de la guerrilla” o “amenazas al orden” prolongó la guerra interna, impidió salidas políticas y normalizó la violencia contra la propia población civil.
De este modo, la mirada comparada revela que el genocidio y las violencias políticas no son anomalías aisladas, sino fenómenos con patrones estructurales: el lenguaje hostil, la estigmatización y la construcción del “otro” como enemigo anteceden y acompañan los crímenes masivos. Tanto Lemkin como Feierstein, y en el contexto colombiano Huertas Díaz, coinciden en que la prevención de estas tragedias requiere intervenir en el plano discursivo y simbólico, desmantelando los relatos que convierten a compatriotas en amenazas existenciales. La lucha contra el genocidio comienza, así, por desmontar las narrativas que lo hacen posible.
En un plano complementario, la investigadora Valeria Thus ha advertido sobre los peligros del negacionismo.
En sus estudios sobre memoria y genocidio, subraya que negar o relativizar estos crímenes no es un ejercicio neutral de libertad de expresión, sino una forma activa de violencia contra las víctimas y de legitimación del exterminio8.
Thus recuerda que los discursos negacionistas permiten que el pasado genocida se repita, pues borran las lecciones históricas y rehabilitan a los perpetradores en la esfera pública.
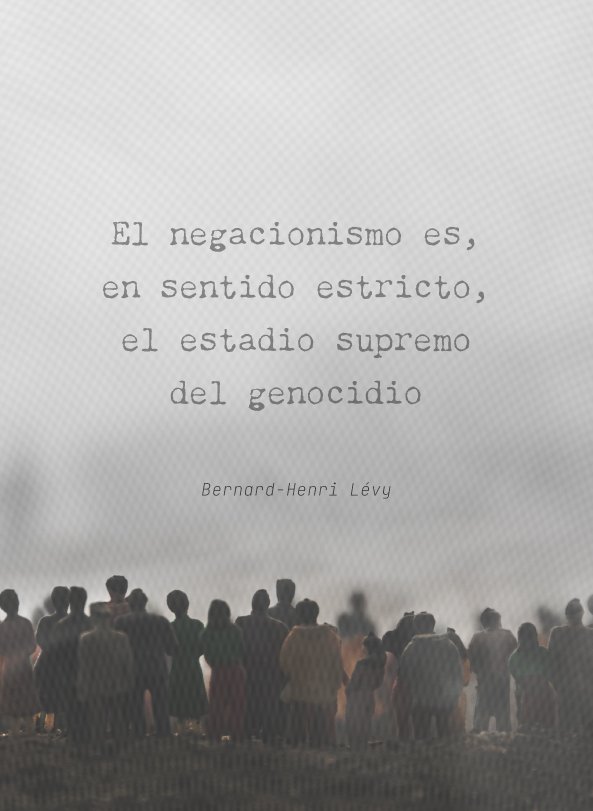
La apología del genocidio: entre política y opinión pública
En el contexto colombiano, la discusión sobre el Artículo 102 adquiere especial relevancia cuando ciertos líderes políticos, candidatos presidenciales o figuras mediáticas difunden mensajes que trivializan, justifican o directamente niegan violencias masivas. La retórica que minimiza el exterminio de la Unión Patriótica, que relativiza masacres contra comunidades indígenas o afrodescendientes, o que reduce el conflicto armado a “excesos aislados”, entra en una tensión directa con el mandato penal de evitar la apología del genocidio.
El problema se agrava cuando estas narrativas provienen de personalidades con amplio alcance, ya que la palabra de un líder político no es equivalente a la de un ciudadano común, este tiene la capacidad de moldear percepciones colectivas, de legitimar prejuicios y de movilizar acciones.
Cuando un candidato presidencial niega la existencia de un genocidio o justifica persecuciones históricas contra determinados grupos, no solo incurre en un discurso éticamente repudiable, sino que podría estar bordeando la frontera de la responsabilidad penal bajo el Artículo en mención.
La responsabilidad del discurso en la democracia
La democracia no se fortalece con la tolerancia absoluta a discursos que promuevan el odio y el exterminio; al contrario, como lo advierten Lemkin, Feierstein, Thus y Castañeda, la historia demuestra que las palabras abren el camino para la violencia organizada.
El derecho penal colombiano, al sancionar la apología del genocidio, se inserta en esta tradición de prevención, reconociendo que no basta con condenar los hechos materiales, sino que es necesario cortar de raíz las narrativas que los justifican. En un país atravesado por múltiples violencias, la responsabilidad de quienes ocupan tribunas públicas es enorme al permitir que discursos negacionistas circulen sin respuesta crítica; esto no solo revictimiza a quienes han sufrido genocidios, sino que también compromete la memoria histórica y la posibilidad de construir una sociedad más justa.
La apología del genocidio, en ese sentido, no es un delito menor, es un recordatorio de que el exterminio comienza en el terreno simbólico y que la indiferencia frente a la palabra puede ser cómplice de la barbarie.
En conclusión
La tipificación de la apología del genocidio en el Artículo 102 del Código Penal colombiano refleja el compromiso del Estado con la prevención de los crímenes más graves contra la humanidad. Esta norma no solo sanciona la exaltación de regímenes genocidas o el antisemitismo, sino que también protege a la sociedad frente a discursos que trivializan el exterminio y que, bajo la apariencia de libertad de expresión, pueden sembrar las condiciones simbólicas para la violencia masiva.
La experiencia histórica —desde el nazismo analizado por Raphaël Lemkin, hasta el genocidio argentino estudiado por Daniel Feierstein, pasando por el exterminio de la Unión Patriótica en Colombia documentado por Juan Felipe Castañeda Durán— muestra que las palabras no son inocuas, que estas tienen un poder performativo que pueden transformar la estigmatización en persecución y la persecución en exterminio.
De allí que el negacionismo, como advierte Valeria Thus, no sea una opinión más dentro del debate democrático, sino una forma activa de violencia simbólica que perpetúa la impunidad y debilita la memoria histórica.
En este sentido, la reflexión sobre el alcance del Artículo 102 no es un asunto meramente jurídico, sino también ético y político: se trata de definir qué sociedad queremos construir y hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar discursos que niegan la dignidad humana, pues en la última instancia, la lucha contra la apología del genocidio nos recuerda que la democracia no se mide solo por la posibilidad de hablar, sino también por la responsabilidad de aquello que se dice; porque, frente al odio, el negacionismo y el genocidio, callar no es un acto de neutralidad, sino de complicidad.
Fuente de consulta
1 Congreso de la República. Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000). Diario Oficial No. 44.097.
2 Lemkin, R. (1944). Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress.
3 Naciones Unidas. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Resolución 260 (III) A.
4 Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Caso No. ICTR-96-4-T).
5 Castañeda Durán, J. F. La construcción de un enemigo en el adversario político como antesala del exterminio. Facultad Derecho México.
6 Corte IDH. Sentencia del 24/07/2022 Integrantes y militantes de la Unión Patriótica V.S. Colombia.
7 Feierstein, D. El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina. Fondo de Cultura Económica.
8 Huertas Díaz, O. La construcción del enemigo como factor de persistencia del conflicto armado en Colombia. Ed. Tirant Lo Blanch (2024).
9 Thus, V. Negacionismo y memoria: reflexiones en torno al genocidio y su negación. Revista de Derecho Penal y Criminología.
- #DD.HH, #DerechoPenal
- 27 agosto, 2025
jurídiblog