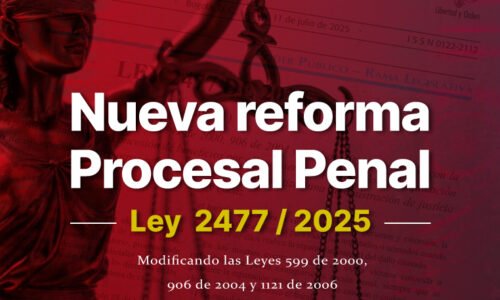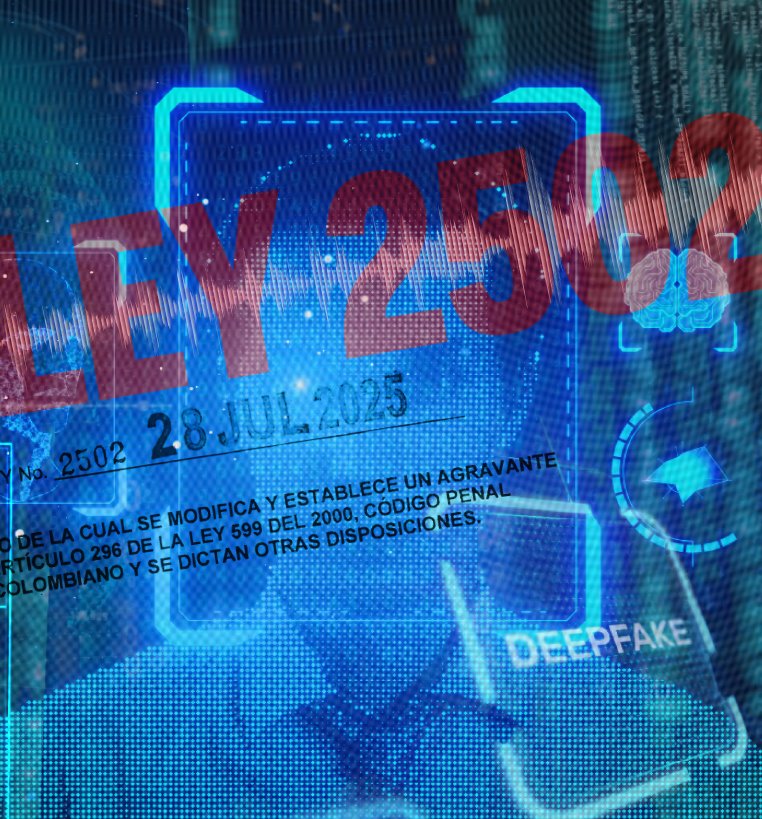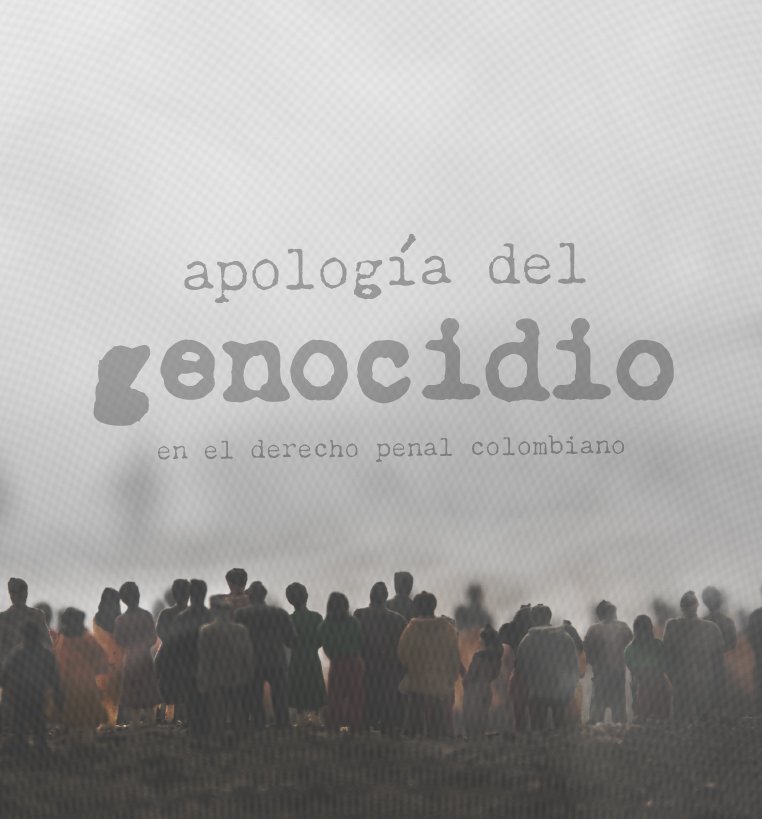En el sistema penal acusatorio colombiano, la imparcialidad judicial es garantía fundamental para asegurar un juicio equitativo y respetuoso del principio adversarial. El juez, pese a su posición privilegiada frente al desarrollo probatorio, debe circunscribir su intervención estrictamente dentro del marco normativo, evitando diluir la igualdad entre las partes.
El artículo 397 del Código de Procedimiento Penal reconoce una intervención excepcional al facultar al juez y al Ministerio Público para formular preguntas complementarias una vez terminados los interrogatorios de las partes, con el único propósito de contribuir al cabal entendimiento del caso, no obstante, esta facultad debe ejercerse bajo reglas claras que salvaguardan la imparcialidad y el respeto del proceso.
Este artículo explora los fundamentos constitucionales y procesales que justifican esta intervención judicial limitativa, y delimita con precisión cuándo el juez cumple su deber sin comprometer la estructura adversarial ni el derecho a la defensa.
Tabla de contenidos
La imparcialidad judicial y el alcance de las preguntas complementarias en el juicio penal acusatorio colombiano

juridicoscopio
@juridicoscopio
La imparcialidad judicial y el alcance de las preguntas complementarias

juridicoscopio
@Juridicoscopio
- Sin comentarios
En el marco del sistema penal acusatorio colombiano, instaurado por la Ley 906 de 2004, el juez ocupa la posición de un tercero imparcial, separado de las funciones de investigación y acusación. Esta arquitectura procesal busca preservar la neutralidad judicial y garantizar la igualdad de armas entre las partes.
No obstante, la regulación sobre las preguntas complementarias que el juez puede formular a los testigos abre un espacio de tensión entre la lógica adversarial y la facultad judicial de esclarecer los hechos. La jurisprudencia —como la Sentencia C-144 de 2010— ha precisado que dichas preguntas deben ser pertinentes, admisibles y formuladas públicamente, sin introducir asuntos no abordados previamente por las partes.
La discusión no es meramente académica: de su correcta aplicación dependen tanto las garantías procesales como la legitimidad de la decisión final. Si bien la jurisprudencia colombiana ha trazado límites claros, en la práctica surgen dilemas sobre hasta dónde puede llegar el juez sin comprometer su imparcialidad.
La efectividad del principio de imparcialidad
En un Estado social y democrático de derecho, la independencia y la imparcialidad judicial constituyen garantías esenciales para asegurar que las decisiones jurisdiccionales sean legítimas, confiables y respetuosas del debido proceso.
Aunque la Constitución Política de Colombia no menciona expresamente el principio de imparcialidad judicial, este se desprende de manera inequívoca de disposiciones como los artículos 29, 229 y 2301, que integran el conjunto de salvaguardas procesales y sustantivas que orientan la administración de justicia.
Ahora bien, la sola consagración normativa de este principio no basta para garantizar su eficacia; resulta indispensable dotarlo de instrumentos procesales que permitan hacerlo operativo en la práctica. Por ello, corresponde al legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, definir el modelo procesal que regirá la actividad judicial, estableciendo los límites y procedimientos necesarios para armonizar la imparcialidad con la función de búsqueda de la verdad, ambas concebidas como nociones abiertas que requieren un marco claro para su concreción.
Así, el ordenamiento jurídico colombiano ha previsto un conjunto de garantías, tanto de naturaleza institucional como individual y/o personal, y que están orientadas a asegurar que los jueces no solo actúen de forma independiente respecto a las partes, sino que también lo parezcan ante la sociedad. Esta doble dimensión —subjetiva y objetiva— representa un requisito indispensable para preservar la confianza pública en el sistema judicial.
En el contexto del sistema penal de corte acusatorio adoptado en Colombia, la imparcialidad se manifiesta a través de varios principios fundamentales:
i) Quien adelanta la investigación no puede ser el mismo que emite el fallo
ii) El juez pierde la iniciativa probatoria, asumiendo un rol neutral como garante del debido proceso
iii) La carga de la prueba recae sobre la Fiscalía, que debe demostrar la responsabilidad penal del acusado.

Estas reglas procesales no solo concretan el principio de imparcialidad, sino que también refuerzan la estructura garantista del proceso penal2.
Marco normativo y constitucional
◉ El artículo 361 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906/2004) dispone que “en ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio”, ratificando que la iniciativa probatoria corresponde exclusivamente a la Fiscalía y la defensa.
Este mandato desarrolla el principio de imparcialidad judicial recogido en el artículo 29 de la Constitución Política, que exige un juez independiente y neutral.
El Juez no puede interrogar sobre temas no abordados por las partes, pues al hacerlo emprende una actividad inquisitiva encubierta, consciente o inconsciente. Su imparcialidad en el sistema acusatorio le impone ocupar un rol objetivo y equidistante respecto de las partes, en garantía del principio de separación de funciones de investigación y juzgamiento3.
◉ El artículo 397 del Código de Procedimiento Penal establece una facultad excepcional para que el juez intervenga en el interrogatorio o contrainterrogatorio de un testigo, con el propósito limitado de lograr que este responda efectivamente la pregunta formulada o que lo haga de forma clara y precisa. Además, dispone que, una vez finalizados los interrogatorios por las partes, tanto el juez como el Ministerio Público pueden formular preguntas complementarias encaminadas al cabal entendimiento del caso.
Esta disposición cumple una doble función: por un lado, asegura que la información relevante para la decisión judicial no se vea afectada por respuestas evasivas, ambiguas o confusas; por otro, habilita un mecanismo de aclaración que, sin alterar el equilibrio procesal, fortalece la búsqueda de la verdad en el marco del juicio oral.
Ahora, y desde el punto de vista constitucional, esta norma se articula principalmente con:
◉ Artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el debido proceso, la presunción de inocencia y la garantía de defensa. La intervención judicial debe respetar el principio adversarial, evitando suplir omisiones probatorias de la Fiscalía o la defensa.
◉ Artículo 228, que establece la prevalencia del derecho sustancial y la efectividad de la justicia, lo que justifica que el juez intervenga para clarificar aspectos esenciales que permitan una decisión justa.
◉ Artículo 230, que reafirma que los jueces están sometidos al imperio de la ley, por lo que esta facultad debe ejercerse dentro de los límites previstos en el C.P.P.
◉ Artículo 229, que garantiza el acceso a la administración de justicia, incluyendo el derecho a que las decisiones se basen en una valoración probatoria completa y clara.
En la Sentencia C-144 de 2010, la Corte Constitucional estableció que esta facultad no debe interpretarse como una puerta abierta a la iniciativa probatoria judicial, sino como un mecanismo acotado a la claridad y comprensión del testimonio.
En cuanto a los límites y la justificación constitucional de la facultad judicial para formular preguntas complementarias, esta sentencia deja claro que la habilitación conferida al juez para formular preguntas complementarias en el juicio penal acusatorio no puede interpretarse como un poder ilimitado, sino como una atribución sujeta a los demás principios y valores constitucionales que rigen el proceso penal.
Así, y siguiendo los criterios aplicados por la Corte Constitucional al examinar normas en ámbitos donde el legislador goza de amplio margen de configuración normativa, se advierte que lo dispuesto en el artículo 398 del C.P.P. se ajusta a los siguientes parámetros:
a) Responde a los principios fundantes del Estado y a los fines esenciales de la administración de justicia, en la medida en que autoriza al juez y al Ministerio Público a formular, al final de los interrogatorios, aquellas preguntas que permitan precisar o clarificar los hechos materia de debate. Con ello se busca que la prueba testimonial refleje de manera más completa y coherente los aspectos relevantes del caso, favoreciendo una decisión judicial más justa.
b) No desconoce el derecho de defensa ni los derechos de las víctimas, puesto que esta intervención se realiza únicamente después de que las partes han agotado su oportunidad de interrogar y contrainterrogar, según lo previsto en los artículos 390 y siguientes del C.P.P. De esta manera, la intervención judicial no sustituye la labor de las partes ni interrumpe su estrategia probatoria, sino que se limita a complementar la información ya producida en audiencia.
c) Constituye una medida razonable y proporcionada, pues no afecta de forma sustancial el principio de igualdad de armas. Su ejercicio ocurre en un momento procesal oportuno, con un objeto claro: esclarecer, a través de preguntas puntuales, aspectos que resulten relevantes para la comprensión íntegra del caso.
d) Asimismo, contribuye a la efectividad material de los derechos sustanciales y a la protección de los bienes jurídicos que se ventilan en el proceso. La facultad reconocida por el legislador al juez y al Ministerio Público, lejos de alterar el equilibrio procesal, fortalece la función de administrar justicia sobre la base de una percepción más precisa y completa de los hechos controvertidos.
Doctrina de la Corte Suprema de Justicia
Por su parte, la Sala de Casación Penal ha sido enfática en que las preguntas complementarias deben ceñirse a lo ya planteado por las partes, evitando introducir hechos nuevos que no puedan ser objeto de contradicción.
En la reciente Sentencia SP 1457 de 20254, la Corte puntualizó que:
Su finalidad es estrictamente aclaratoria y no puede usarse como pretexto para suplir omisiones probatorias de la Fiscalía o la defensa. El juez que desborda esta competencia compromete la imparcialidad y distorsiona la estructura adversarial del proceso.
Este criterio armoniza con el principio de congruencia probatoria, según el cual toda prueba debe someterse a contradicción y originarse de las partes procesales. En consecuencia, la intervención judicial para formular preguntas complementarias solo resulta legítima cuando persigue esclarecer aspectos oscuros, ambiguos o incompletos del testimonio, sin alterar la dinámica adversarial ni introducir elementos fácticos que correspondan exclusivamente a la actividad probatoria de las partes.
El respeto a este límite garantiza que el juez conserve su rol de tercero imparcial y que el proceso penal acusatorio mantenga su estructura equilibrada, asegurando tanto el derecho de defensa como el derecho a un juicio justo.
Riesgos de romper la “pirámide invertida” del testimonio
En el sistema adversarial, la secuencia interrogatorio → contrainterrogatorio → redirecto forma una “pirámide invertida” en la que cada etapa se limita a lo previamente introducido. Si el juez introduce un tema nuevo, se rompe esta degradación temática y se generan hechos sin contradicción, afectando el principio de igualdad de armas.
En casos concretos, la defensa ha denunciado que algunas intervenciones judiciales han “rescatado” a testigos debilitados por un contrainterrogatorio, reorientando el testimonio hacia aspectos no explorados por las partes. Este fenómeno erosiona el principio de contradicción y desdibuja el papel del juez como garante.
En conclusión
El diseño del sistema penal acusatorio colombiano parte de una premisa: la verdad procesal se construye desde las partes, no desde el estrado judicial. Las preguntas complementarias, aunque legales, constituyen un resquicio que puede degenerar en actividad probatoria de oficio si no se ejerce con estricta prudencia.
Respeto a la lógica adversarial como principio rector, incluso frente a casos donde la verdad material pudiera favorecerse con mayor intervención judicial y, más que ampliar la flexibilidad del artículo 397 del C.P.P., el reto estaría en consolidar un modelo garantista en donde la imparcialidad del juez prevalezca incluso frente a la tentación de “ayudar” a construir la verdad por cuanto en un Estado de Derecho, la verdad también está sometida a reglas.
Fuente de consulta
1 Constitución Política de Colombia.
2 Sentencia C-144/10. Corte Constitucional de Colombia. M.P.: Dr. Juan Carlos Henao Pérez.
3 Sentencia SP-58829 del 08 de mayo de 2024. Corte Suprema – Sala de Casación Penal de Colombia.
4 Sentencia SP-1457 del 21 de mayo de 2025. Corte Suprema – Sala de Casación Penal de Colombia. M.P. Jorge Hernán Díaz Soto.
5 Código Procesal Penal Colombiano – Ley 906 de 2004
- Sistema Penal Acusatorio
- 15 agosto, 2025
jurídiblog